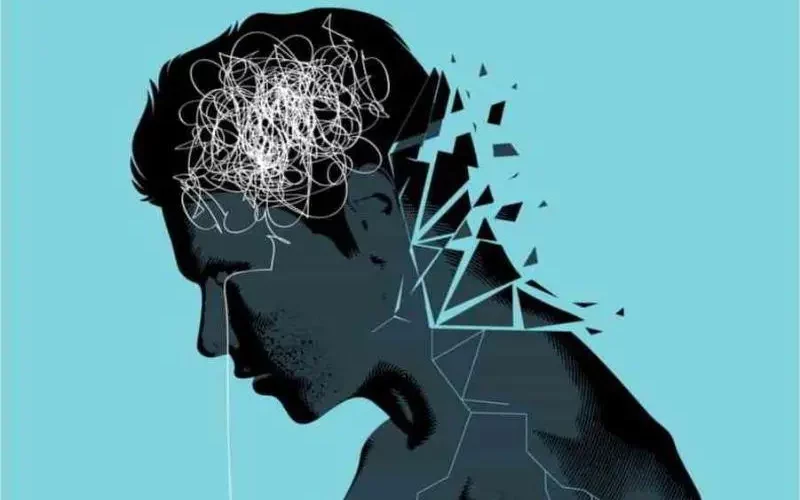La vida, con sus ciclos imprevisibles, es un viaje que nos pide aprender el arte de soltar y recibir, una y otra vez. A los 48 años, miro hacia atrás y veo cómo las crisis han marcado mi historia, no como interrupciones, sino como los momentos en que la vida misma parecía detenerse para preguntarme quién era y hacia dónde quería ir. Hay crisis pequeñas, casi imperceptibles, y otras que nos desgarran desde lo más profundo, dejando en nuestra alma cicatrices que nunca desaparecen del todo.
La muerte de mi hijo mayor, Alan, fue el quiebre más profundo de mi existencia. Fue como si el mundo se partiera en dos: el antes y el después. Henri Nouwen, en su sabiduría serena, escribió que «en nuestra fragilidad descubrimos la ternura de Dios». Y fue en esa fragilidad extrema, en el dolor de mirar de frente a la muerte, que comencé a entender que incluso en el vacío más oscuro puede nacer algo nuevo. No es fácil decirlo, ni mucho menos vivirlo, pero ese momento se convirtió en un umbral, uno que no crucé intacta, pero sí transformada.
Lo curioso es que una crisis rara vez viene sola. La vida, como un río caudaloso, arrastra consigo otras preguntas, otros desafíos. En estos años, he sentido la sacudida del ciclo vital, esa revisión inevitable que llega con los 40 y los 50. Los hijos crecen, los roles cambian, y con ellos las preguntas: ¿quién soy ahora? ¿Qué queda de los sueños que alguna vez tuve? En la pareja, los silencios empiezan a hablar de reacomodos. En lo profesional, el deseo de sentido se impone sobre las metas. En lo espiritual, una sed nueva me impulsa a buscar lo eterno en lo cotidiano.
Jesús nos dejó una promesa que resuena en estos tiempos: «En el mundo tendrán aflicción; pero confíen, yo he vencido al mundo» (Juan 16:33). Esa invitación a confiar no elimina el dolor, pero transforma su significado. No se trata de escapar de las crisis, sino de atravesarlas con los ojos abiertos, permitiendo que el dolor nos hable y nos forme. A veces, pareciera que la vida nos quiebra solo para poder moldearnos de nuevo.
Hoy sé que las crisis son estaciones. Llegan como el invierno, con su frío que cala, pero también con la promesa de una primavera que no tardará en llegar. Cada crisis me ha enseñado algo esencial: que hay una fuerza en nosotros, una gracia que no proviene de lo que hacemos, sino de quién nos sostiene. Si puedo animar a alguien con estas palabras, sería para recordar que incluso en los momentos más oscuros, la vida sigue susurrando: «Confía, yo estoy haciendo algo nuevo en ti».