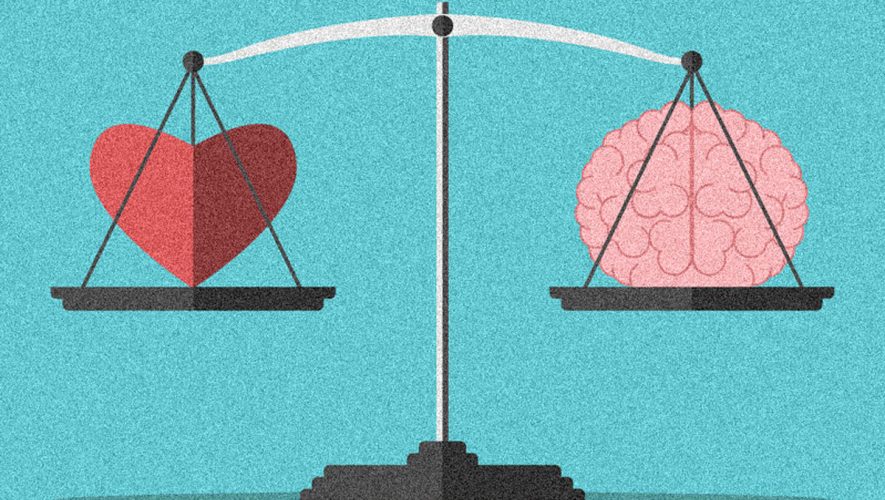Hay cosas que están en la mente y otras, en el corazón. Mientras permanecen en la mente, parecen claras, manejables. Desde allí, nos sentimos seguros: sabemos cómo responder, cómo resolver, incluso cómo vivir por otros. En la mente, todo parece más fácil, porque la distancia nos protege. Somos héroes teóricos, expertos en la vida ajena.
Pero cuando algo desciende al corazón, todo cambia. Lo que antes era un concepto se vuelve experiencia; lo que entendíamos con la razón, ahora nos atraviesa. De pronto, ya no es solo una idea, sino algo que nos habita. Y en ese tránsito, muchas certezas se desmoronan. Como dice Lutereau, el saber intelectual puede darnos una ilusión de dominio, pero es en la experiencia donde verdaderamente nos encontramos.
Hay un momento en el que la verdad ya no se piensa, sino que se siente. Es ahí donde aparece la misericordia, primero con uno mismo y luego con los otros. Porque solo cuando nos permitimos habitar lo real –con su incertidumbre, su fragilidad–, podemos mirar a los demás con verdadera compasión. Recalcati diría que es el paso de un yo omnipotente a un yo más humano, capaz de aceptar su propia vulnerabilidad.
Y es en ese pasaje de la mente al corazón donde aprendemos el silencio. Ya no necesitamos hablar desde la teoría, sino vivir desde la verdad. Es el camino hacia lo que Nouwen llamaría el “descanso en Dios”: dejar de aferrarnos al control y permitirnos ser habitados por lo que realmente somos. Porque la esencia de nuestro ser no es un cuerpo que resuelve, sino un alma que aprende a recibir.
Pasar de la mente al corazón: ese sigue siendo el desafío. No se trata solo de comprender, sino de habitar lo que comprendemos. Quizás, como diría Heidegger, sea ahí donde realmente somos.